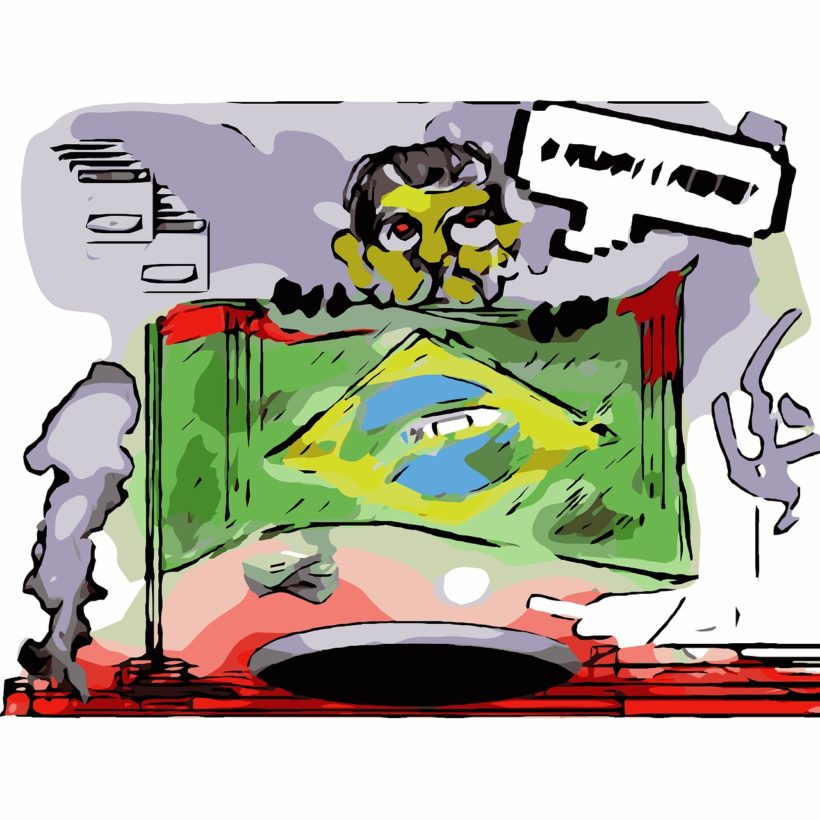Por Prof. Erica Almeida¹
En Brasil, los intereses de los grandes latifundios han impulsado durante muchos siglos la agenda de prioridades del Estado. Entre ellos, sobresalen el mantenimiento de la esclavitud hasta finales del siglo XIX, la ausencia de derechos laborales en el campo durante casi todo el siglo XX y, más recientemente, un conjunto de violaciones de derechos laborales y sociales y el aumento del trabajo en situaciones análogas a la esclavitud en el campo y en la ciudad. Esto sin considerar la informalidad de más del 70% del empleo doméstico.
A partir de 2013, la coordinación entre las oligarquías agrarias, los banqueros y gran parte del sector empresarial no sólo proporcionó apoyo político para el proceso de destitución de Dilma Rousseff, sino también para las Reformas Laboral y de la Seguridad Social que penalizan a los que viven del trabajo, especialmente a los más pobres. Como si no fuesen suficientes los ataques a los derechos de los trabajadores, transformados en «mercancía» completamente devaluada, la política ultraliberal de los gobiernos que se han sucedido sigue avanzando, mediante grandes inversiones económicas, sobre los territorios indígenas y quilombolas, sobre las tierras campesinas, sobre los mares y ríos de los pescadores artesanales, arriesgando la reproducción social de estas comunidades tradicionales y el medio ambiente a escala local, nacional y mundial y con ello la supervivencia de la humanidad.
Considerada como una dimensión estructural de la experiencia impuesta por el colonialismo europeo, la esclavitud funcionó como un elemento de clasificación y jerarquía entre los que tenían humanidad y los que no gozaban de esa misma humanidad, sostenida por la ideología de la supremacía blanca y el racismo. El fin del terror de la esclavitud no logró poner fin a la violencia institucional contra los negros. La violencia y el racismo alojados en las instituciones del Estado republicano configuraron su forma de actuar, especialmente contra los segmentos pobres y negros de la población. Estas prácticas sociales no tenían otra intención que la de descalificar y silenciar a los negros y, con ellos, toda su cultura, tradición, hacer, conocimientos, creencias y religiosidades; de hecho, un derecho de los blancos europeos desde el siglo XVIII.
Sin ningún apoyo de las políticas públicas destinadas a su integración económica y social, los nuevos «ciudadanos» se vieron obligados a «arreglárselas» en un mundo hostil y racista y a someterse a los peores trabajos y salarios, con viviendas indignas y, casi siempre, con la experiencia de la estigmatización, la violencia policial y el encarcelamiento. A partir de los años 50, la expulsión de los trabajadores del campo creó los boias-frias, trabajadores rurales precarios y empobrecidos, que ahora viven en la periferia de las ciudades. Una vez más, sin el apoyo de las políticas públicas, estos trabajadores se tuvieron que hacer cargo de su vivienda, generalmente autoconstruida, y del «mantenimiento » de sus hijos.
Las ciudades reprodujeron, en su vida cotidiana, las desigualdades de clase, sumándose al racismo estructural, racializando los espacios urbanos y forjando periferias completamente privadas de los derechos a las infraestructuras urbanas y a un conjunto de bienes y servicios colectivos materiales e inmateriales. Marcada por la segregación socioespacial y racial, la ciudad de Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, antes territorio de los indios Goytacazes, se desarrolló manteniendo un conjunto de desigualdades en el acceso a la tierra, a la renta y a los derechos sociales, políticos y culturales. Ese día a día de «carencias» que suele caracterizar a las periferias, sigue conformando el paisaje de la ciudad, agravando el abismo social y racial y penalizando a miles de familias trabajadoras que siguen viviendo al margen de un empleo digno.
Tras más de 30 años de vigencia de la Constitución Ciudadana que incorporó un conjunto de derechos en el texto constitucional, las prácticas sociales, especialmente las acciones institucionales, se mueven en la dirección contraria a la Constitución Federal (CF) de 1988, sobre todo en los espacios socialmente estigmatizados. Percibidos como propios de «delincuentes», los lugares de los trabajadores pobres y negros se transformaron en área de «gente peligrosa», justificando no sólo la ausencia de un conjunto de instituciones y acciones relacionadas con la protección social y la garantía de los derechos constitucionales, sino también la presencia ostensiva y violenta de otras instituciones y acciones gubernamentales.
Esa incapacidad del Estado, por medio de sus instituciones, de proteger a todos y todas, sin distinción de clase, raza y/o etnia y género, no se trata de un problema de presupuesto o de recursos humanos, aunque estos problemas están presentes en todos los ámbitos del Estado. Es el resultado de la inexistencia de un reconocimiento institucional de la condición de ciudadano del trabajador pobre brasilero. Ese rechazo es aún mayor cuando niega la humanidad a los hombres y mujeres negros, en particular a los jóvenes, considerados como quienes no son dignos de vivir. Esta postura no se limita a las instituciones del Estado, sino que ha ido ganando legitimidad también en la sociedad civil, respaldada por los que participaron activamente en el Golpe de Estado de 2016 y en el proceso de destrucción de los derechos laborales, y que siguen operando contra el empleo, la salud, la educación y la asistencia social –políticas públicas necesarias para la gran mayoría de la población– y contra el medio ambiente, nuestro mayor patrimonio colectivo. La actuación de los dos últimos (des)gobiernos en cuanto a las privatizaciones, la desfinanciación de las políticas públicas, los ataques a las instituciones liberales y a la Constitución de 1988, el uso indiscriminado de la violencia institucional en el enfrentamiento a los movimientos sociales y la militarización de la seguridad pública, resumen un modus operandis continuado en la resolución de los conflictos sociales y su «pacificación», generando un ambiente de miedo e inseguridad e imponiendo un conjunto de desafíos a las luchas por los derechos.
No se trata, en ese sentido, de preguntarse si las instituciones funcionan, sino de poner en tela de juicio las prácticas institucionales, así como sus relaciones y articulaciones con los intereses privados y corporativos, algunos de ellos no confesables. Eso nos permite pensar que la omisión de una defensa intransigente de los derechos universales y de una democracia participativa (que supere las elecciones cada cuatro años) puede significar no sólo la ausencia de republicanismo en nuestras instituciones «republicanas» tardías, sino también la subordinación de gran parte de ellas a los intereses y proyectos de los nuevos «dueños del poder» y su racionalidad. Una racionalidad empresarial que se extiende cada vez más en las instituciones «públicas» o que aún conservan ese adjetivo, y que transforma a los trabajadores en emprendedores y ciudadanos, consumidores y competidores. La posibilidad de un futuro en peligro aparece en las acciones de los movimientos sociales que se resisten a esa destrucción generalizada de los intereses comunes y de la agenda de los derechos colectivos. Al resistir, se recuperan las experiencias de compartir y construir nuevos significados y nuevas sociabilidades, más colectivas y solidarias. ¡Es por ellas que debemos apostar!
¹ Asistente Social, Profesora del curso de Servicio Social y del Programa de Postgrado en Desarrollo, Medio Ambiente y Políticas Públicas (PPGDAP, abreviatura en portugués) de la Universidad Federal Fluminense (UFF), ciudad de Campos dos Goytacazes, estado de Río de Janeiro, Brasil.