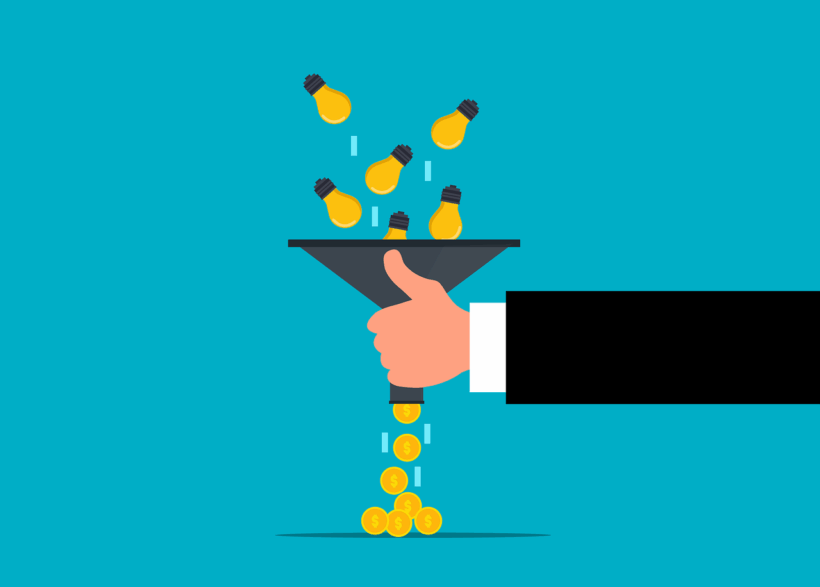La confirmación de OpenAI de que ChatGPT empezará a mostrar anuncios fue recibida con una reacción tan breve como reveladora: «no me sorprende». Esa frase, repetida en redes y foros, funciona como termómetro de época. Hemos naturalizado que todo espacio digital —por íntimo o útil que parezca— termina convertido en superficie de monetización. Ya no escandaliza. Se asume. Lo verdaderamente novedoso es el territorio que ahora se pone en disputa. No se trata de vender banners ni de insertar anuncios entre contenidos. Se trata de intervenir directamente en el proceso del pensamiento.
ChatGPT dejó hace tiempo de ser una curiosidad tecnológica. Se volvió una herramienta estructural del trabajo, el estudio y la vida cotidiana. Se lo usa para redactar, planificar, programar, pensar ideas, resolver problemas laborales, organizar proyectos y hasta para procesar dilemas personales. En ese tránsito silencioso pasó de ser un software a convertirse en una prótesis cognitiva. Pensamos con él. Delegamos partes del razonamiento. Externalizamos memoria, síntesis y creatividad. Cuando una tecnología alcanza ese nivel de integración deja de ser optativa. Aparece una forma nueva de dependencia: la exclusión cognitiva. No usarla empieza a sentirse como quedar fuera del juego. Y ahí se completa la ecuación perfecta del capitalismo digital contemporáneo: primero se instala la herramienta como infraestructura mental; después se monetiza esa dependencia. No venden solo atención. Venden acceso directo al flujo del pensamiento.
OpenAI promete límites: anuncios separados, sin interferir en las respuestas, sin tocar temas sensibles como salud o política. Es el mismo libreto que inauguraron las redes sociales. La experiencia reciente permite anticipar el recorrido. Primero llegan las marcas inofensivas: zapatillas después de preguntar por running, suplementos tras una consulta nutricional. La publicidad se presenta como contextual y útil. Se normaliza su presencia dentro del diálogo. Luego viene la ilusión democrática: se abre el sistema a «todos», se promete visibilidad para pequeños emprendedores y proyectos independientes. Pero la lógica algorítmica es implacable: quien paga más obtiene mejor posicionamiento, mayor frecuencia y una credibilidad implícita otorgada por la plataforma. El pequeño cree competir; los grandes capturan el sistema.
El paso siguiente es más profundo. Cuando el mecanismo ya está aceitado, cambia el contenido del mensaje. Aparecen think tanks, grupos de interés, narrativas ideológicas camufladas como información. La publicidad deja de vender productos y empieza a vender marcos interpretativos. Ya no es un banner externo: es una sugerencia que aparece justo después de una respuesta. La herramienta presta su aura de neutralidad técnica al mensaje pago. No se comercializan objetos. Se comercializan perspectivas. Para que eso funcione hace falta un combustible de altísima calidad: nuestros datos mentales. Cada consulta a ChatGPT es mucho más que una pregunta. Es un escaneo psicológico en tiempo real. Pedir ayuda para redactar un mail de aumento revela estrés económico y vulnerabilidad laboral. Consultar cómo hablar con un hijo adolescente expone fragilidad emocional. Comparar programas políticos delata dudas ideológicas y momentos decisionales. Esto no es comportamiento pasado, como un like o un click. Es estado mental presente. No es big data: es cognitive data.
El sistema puede inferir ansiedad, urgencia, inseguridad, motivaciones y puntos de quiebre a partir del lenguaje natural. Esa información es oro puro para una publicidad predictiva y emocional, capaz de ofrecer soluciones cuando la persona está más permeable. Ya no se trata de vender lo que querés, sino de venderte algo cuando estás en el umbral de una decisión. Estamos ante una mutación histórica del espacio publicitario. Durante décadas, la propaganda ocupó lugares externos: calles, pantallas, medios. Ahora se instala en el foro interno, en el momento previo a la elección. Se inaugura así una nueva fase del capitalismo: la extracción de valor del pensamiento en bruto. Pensar dentro de infraestructura privada se vuelve la norma. El diálogo interior pasa por servidores corporativos. La subjetividad se transforma en territorio de mercado.
Las salidas individuales que se ofrecen son ilusorias. Desactivar la personalización degrada la herramienta. Pagar la suscripción premium crea una brecha cognitiva de clase: quienes tienen recursos acceden a un flujo de pensamiento limpio; el resto piensa entre interrupciones comerciales. Confiar en la autorregulación es repetir un experimento que ya fracasó con las redes sociales. El problema de fondo no es técnico. Es político y civilizatorio. ¿Queremos que la inteligencia artificial funcione como una infraestructura pública del pensamiento, con regulaciones sólidas que protejan la autonomía cognitiva? ¿O aceptamos que sea un producto privado cuyo diseño último responde a maximizar atención, dependencia y monetización psicológica?
La llegada de anuncios a ChatGPT no es un detalle. Es una declaración de rumbo. Confirma que el negocio real no está solo en vender suscripciones, sino en convertir el diálogo humano-máquina —ese espacio donde formulamos dudas, deseos y miedos— en el nuevo territorio de la caza publicitaria. Nunca antes existió un sistema capaz de comprender lenguaje natural, inferir estados emocionales, intervenir en tiempo real y operar a escala planetaria. Si dejamos que este poder se estructure exclusivamente bajo lógica de mercado, después no habrá marcha atrás. No estamos discutiendo publicidad. Estamos discutiendo quién escribe las reglas del pensamiento asistido.
La pregunta final queda flotando, incómoda: ¿vamos a aceptar que nuestro foro interno se convierta en un mercado o vamos a exigir que la arquitectura de estas tecnologías se defina colectivamente, antes de que el diccionario de lo posible quede definitivamente en manos de quienes controlan el algoritmo?