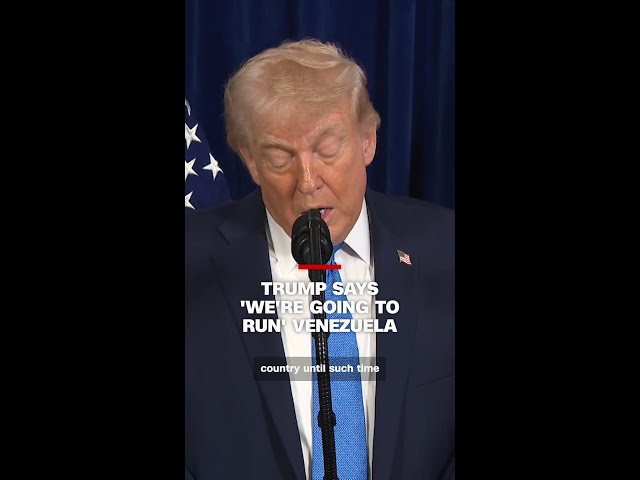Escuché la rueda de prensa del 3 de enero con un nudo en el estómago. Como venezolana-estadounidense con familia, recuerdos y un vínculo vivo con el país del que se habla como si fuera una posesión, lo que oí fue muy claro. Y esa claridad era escalofriante.
El presidente dijo, sin rodeos, que Estados Unidos «dirigiría el país» hasta una transición que considere «segura» y «juiciosa». Habló de capturar al jefe de Estado venezolano, de transportarlo en un buque militar estadounidense, de administrar Venezuela temporalmente y de llevar a empresas petroleras estadounidenses para reconstruir la industria. Desestimó las preocupaciones sobre la reacción internacional con una frase que debería alarmar a todos: «Ellos entienden que este es nuestro hemisferio».
Para los venezolanos, esas palabras resuenan en una historia larga y dolorosa.
Seamos claros sobre lo afirmado. El presidente está declarando que EE.UU. puede detener a un presidente extranjero en funciones y a su cónyuge bajo la Código Penal estadounidense. Que EE.UU. puede administrar otro país soberano sin mandato internacional. Que el futuro político de Venezuela puede decidirse desde Washington. Que el control del petróleo y la «reconstrucción» son un subproducto legítimo de la intervención. Que todo esto puede suceder sin autorización del Congreso y sin evidencia de una amenaza inminente.
Este lenguaje ya lo hemos escuchado antes. En Irak, Estados Unidos prometió una intervención limitada y una administración temporal, solo para imponer años de ocupación, apoderarse de infraestructuras críticas y dejar atrás devastación e inestabilidad. Lo que se enmarcó como administración se convirtió en dominación. De Venezuela se habla ahora en términos inquietantemente similares. Una «Administración Temporal» que terminó siempre siendo un desastre permanente.
Bajo el Derecho internacional, nada de lo descrito en esa rueda de prensa es legal. La Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra otro estado y prohíbe la injerencia en la independencia política de una nación. Las sanciones diseñadas para forzar resultados políticos y causar sufrimiento civil equivalen a un castigo colectivo. Declarar el derecho a «dirigir» otro país es el lenguaje de la ocupación, sin importar cuántas veces se evite la palabra.
Bajo la Ley estadounidense, las afirmaciones son igual de perturbadoras. Las competencias de guerra pertenecen al Congreso. No ha habido autorización, declaración ni proceso legal alguno que permita a un ejecutivo apresar a un jefe de estado extranjero o administrar un país. Llamar a esto «aplicación de la ley» no lo convierte en tal. Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No ha atacado a EE.UU. y no ha emitido ninguna amenaza que justifique el uso de la fuerza bajo el derecho estadounidense o internacional. No hay base legal, ni nacional ni internacional, para lo que se está afirmando.
Pero más allá de la ley y los precedentes yace la realidad más importante: el costo de esta agresión lo pagan las personas comunes de Venezuela. La guerra, las sanciones y la escalada militar no afectan a todos por igual. Golpean con más fuerza a las mujeres, los niños, los ancianos y los pobres. Significan escasez de medicinas y alimentos, sistemas de salud colapsados, aumento de la mortalidad materno-infantil y el estrés diario de sobrevivir en un país forzado a vivir bajo asedio. También significan muertes evitables, personas que mueren no por desastres naturales o inevitabilidad, sino porque el acceso a la atención, la electricidad, el transporte o las medicinas ha sido obstruido deliberadamente. Cada escalada agrava el daño existente y aumenta la probabilidad de pérdida de vidas, muertes civiles que se les llamará daños colaterales, aunque fueran previsibles y evitables.
Lo que hace esto aún más peligroso es la premisa que lo sustenta: la de que los venezolanos permanecerán pasivos, dóciles y sumisos ante la humillación y la fuerza. Esa premisa es errónea, y que se borra cuando se habla de un país como un «problema de transición» o «administrativo». Los seres humanos desaparecen. Las vidas se reducen a pérdidas aceptables. Y la violencia que sigue se enmarca como algo desafortunado en lugar del resultado predecible de la arrogancia y la coerción.
Escuchar a un presidente de EE.UU. hablar de un país como algo que debe ser gestionado, estabilizado y entregado una vez que se porte bien, duele. Humilla. Y enfurece.
Y sí, Venezuela no está políticamente unificada. No lo está. Nunca lo ha estado. Hay divisiones profundas, sobre el gobierno, la economía, el liderazgo, el futuro. Hay personas que se identifican como chavistas, personas fieramente anti-chavistas, personas exhaustas y desvinculadas, y sí, hay quienes celebran lo que creen que finalmente podría traer cambio.
Pero esta división política de ningún modo es una invitación a la invasión.
América Latina ha visto esta lógica antes. En Chile, la división política interna se usó para justificar la intervención estadounidense, enmarcada como una respuesta a la «ingobernabilidad», la inestabilidad y las amenazas al orden regional, que terminó no en democracia, sino en dictadura, represión y décadas de trauma.
De hecho, muchos venezolanos que se oponen al Gobierno también rechazan de plano este momento. Entienden que las bombas, las sanciones y las «transiciones» impuestas desde el exterior no traen democracia, destruyen las condiciones que la hacen posible.
Este momento exige madurez política, no pruebas de pureza. Se puede oponer a Maduro y aun así oponerse a la agresión estadounidense. Se puede desear cambio y aun así rechazar el control extranjero. Se puede estar enfadado, desesperado o esperanzado, y aun así decir no a ser gobernado por otro país.
Venezuela es un país donde los consejos comunales, las organizaciones de trabajadores, los colectivos vecinales y los movimientos sociales se han forjado bajo presión. La educación política no vino de think tanks; vino de la supervivencia. En este momento, los venezolanos no se esconden. Están cerrando filas porque reconocen el patrón. Saben lo que significa cuando líderes extranjeros empiezan a hablar de «transiciones» y «control temporal». Saben lo que suele seguir. Y están respondiendo como siempre lo han hecho: transformando el miedo en acción colectiva.
Esta rueda de prensa no era solo sobre Venezuela. Era sobre si el imperio puede decir en voz alta lo que calla una vez más, si puede reclamar abiertamente el derecho a gobernar otras naciones y esperar que el Mundo se encoja de hombros.
Si esto se consolida, la lección es brutal e innegable: la soberanía es condicional, los recursos están ahí para ser tomados por EE.UU., y la democracia existe solo con el consentimiento imperial.
Como venezolana-estadounidense, rechazo firmemente esa lección.
Rechazo la idea de que mis impuestos financien la humillación de mi tierra natal. Rechazo la mentira de que la guerra y la coerción son actos de «cuidado» hacia el pueblo venezolano. Y me niego a guardar silencio mientras un país que amo es tratado como materia prima para los intereses estadounidenses, no como una sociedad de seres humanos merecedores de respeto.
El futuro de Venezuela no pertenece a funcionarios estadounidenses, juntas corporativas ni a ningún presidente que crea que el hemisferio es suyo para comandar. Pertenece a los venezolanos.