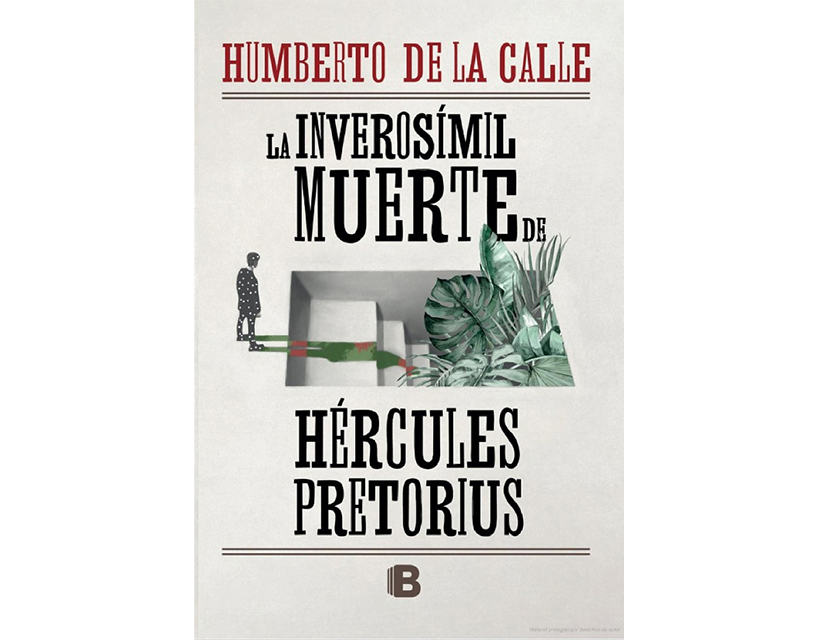“El verdadero problema de Pretorius no era el asma. Sino la diferencia frente a los demás. Siempre estaba preocupado. Se le atoraban las palabras”.
Hércules Pretorius, estudiante de la facultad de Derecho, el raro, el que no hace gimnasia, el del romanticismo crónico y lector de Kempis; él, un pacífico batallador por la justicia y un odiador de la violencia, termina alistándose en las filas de la guerrilla, y muere ahí –como lo dice el título de la primera novela de Humberto de la Calle– de manera inverosímil.
Hércules sólo perdía su condición de invisibilidad en los consejos estudiantiles y en los discursos por las mismas causas de siempre; y él –que tanto rechazaba la violencia– empezó a considerar que la revolución era la única salida que le quedaba a este mundo inequitativo, que ninguneaba a los pobres y a las víctimas de tantas infamias acumuladas.
Hércules Pretorius no era un abogado “normal” de los años 60, ni fue penalista como en algún momento lo pensó; tampoco fue del todo un pequeño burgués de clase media ni un guerrillero capaz de hacerle frente al monte y a las huidas a medianoche. Él quería educar, convencer, y no caer en la violencia. Pensaba que la violencia no tenía ninguna justificación ética, que nadie es dueño de la vida de otro, y que no había causa ni pretextos capaces de convertir en un hecho moralmente válido, el dolor causado por una muerte o por un secuestro. Pero la vida no siempre es lo que se quiere y creo que, hasta después de muerto, Hércules Pretorius siguió siendo un desvelado lleno de sueños, un enamorado de amores que él mismo volvió imposibles. La nube negra nunca lo abandonó, y cuando atravesó la puerta del no retorno, comprendió que “huir hacia adelante era el único camino”. “No soy de aquí, ni soy de allá” podría haber sido el himno y el humo de Pretorius.
Dicen que ni siquiera allá en la enfermería de la Brigada, ni en el horrible recinto de la morgue, Hércules sucumbió ante el rigor mortis, y aun después del después, a pesar de tener “la mirada vacía (…) y la boca entreabierta”, su expresión siguió siendo cálida.
A Hércules Pretorius nunca le pareció que la injusticia social o la pobreza extrema justificaran poner una bomba en la que moriría gente inocente. La violencia terminó invadiendo todos sus espacios, pero nunca fue realmente lo suyo. Él no compartía esa macabra idea de que lo que importa no es el muerto sino lo que significa y el efecto que produce. No. Él era distinto. Siempre fue distinto y le daba remordimiento la sola idea de contemplar la violencia como una opción para combatir la injusticia.
Un día sin calendario, dejaron de ver a Hércules Pretorius en la universidad y empezaron a rumorar que se había ido al recién formado M-19, más exactamente con la Columna Calarcá, a incursionar en el Chocó, esa tierra donde naturaleza y pobreza son exuberantes, llenas de ríos, de verdes reteñidos y de niños descalzos, y de barcas de colores que solo pueden navegar cuando se silencian las balas.
Allá, en plena selva, Hércules Pretorius, callado como la monotonía de un tiempo sin tiempo, se murió solo, sin testigos y sin ruido, creo que después de un aguacero. Dicen que Hércules, como Rosita Alvírez, “no murió de nada grave”.
215 páginas que se leen de corrido, porque La inverosímil muerte de Hércules Pretorius es mucho más que la novela que entre aplausos y gratitudes de una sala llena, lanzó Humberto de la Calle este domingo en la FILBO. Es –sobre todo– un libro sobre la dualidad, la lucha perpetua entre la conciencia y el remordimiento, entre los principios y el final.
El artículo original se puede leer aquí