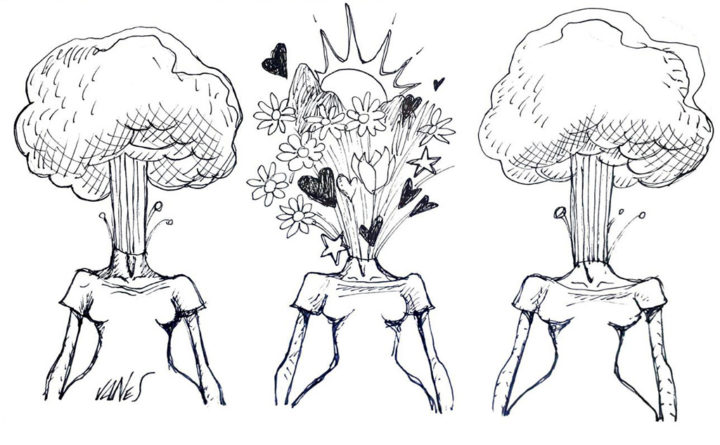Ya he vivido muchos finales de historias, de ciclos, de relaciones. Revoluciones que cambian a quienes se sientan en la mesa de decisiones, nuevos amores que cambian la geografía de nuestros cuerpos. Cada día en nuestras vidas, un nuevo mundo de células comienza, y otras desaparecen, se deslizan por nuestra piel y se desvanecen en el aire.
Ese 11 de septiembre – como ahora – mi mundo terminó y comenzó de nuevo, y lo hizo en el mismo lugar.
El día que dejé Río para ir a Nueva York con un vuelo diurno fue un bonito y frío domingo de invierno. Mi intención era ir y quedarme, ya que estaba, como muchas veces antes, decepcionado por la política y los amores. En ciertos momentos, determinadas posiciones planetarias o la cuadratura negativa te llevan lejos. El lugar más lejano al que podía ir era una pequeña oficina de unos amigos en Manhattan, donde participaría en un proyecto editorial. En realidad, me estaba exiliando, pero nadie tenía que saberlo.
Durante las primeras semanas, viví como huésped en un pequeño apartamento cerca del World Trade Center, las Torres Gemelas, que proyectaban su sombra sobre muchos edificios y sueños. Estaba ahí, en una plaza entre dos rascacielos, y miraba la escultura de un globo de bronce, donde me sentaba normalmente por la mañana antes de ir al East 42, donde trabajaba. Era casi un ritual sentarme ahí y ver a la gente entrar y salir de estas enormes puertas de cristal y acero, orgullosos con sus identificaciones. Un día llamé a mi madre para decirle: «Doña Arlete, algún día cercano trabajaré en estas torres». Nunca debí haber dicho eso. Cuando esa mañana del 11 de septiembre los aviones se estrellaron contra las paredes de hormigón, mi madre pensó desesperada que yo ya había cumplido mi sueño y que había desaparecido durante ese fin de mundo.
Todavía estaba durmiendo cuando ella, desesperada, llamó a mi amigo Silvio, que trabajaba en ese momento como periodista en el «Estadão«. No tenía internet, ni teléfono y no siempre tenía acceso a los correos electrónicos. Él era mi conexión con ella y con otros amigos. Tenía el lujo de tener acceso a los correos electrónicos, sí, puedes reírte, pero el mundo en 2001 era totalmente diferente. Era el mundo anterior a lo que vivimos hasta febrero.
Todavía con sueño, Silvio trató de llamar a Doña Arlete, quien gritó «Alguien está destruyendo las Torres, Marco está ahí» – Cálmese, le dijo, apostando que Arlete había mezclado el Bom dia Brasil (TN: un programa de tv transmitido por la mañana en Brasil) con una película sobre destrucciones – «es sólo una película de Godzilla». No, no lo era. No morí en el ataque, pero el rumor se extendió de tal manera que años más tarde, cuando volví a Río en vacaciones, todavía me encontré con gente que se asombró al verme vivo. «¿Pero no estabas allá…?».
Más o menos… Déjame explicarte.
Yo estaba cerca, vi una parte de la tragedia, durante muchos días respiré ese aire que olía a cemento, pero esa mañana mi jefa Sabrina (también de Río, pero bien integrada en la ciudad) y yo habíamos decidido huir de esa zona y hacer una barbacoa en su casa, una acogedora residencia en el West 87, cerca de Central Park. Pasé muchos años tratando de ocultar esa huida, pero en realidad, estábamos seguros de que era el comienzo de una guerra, que estábamos sentados en un objetivo y que el ataque sería sólo el comienzo de un nuevo conflicto interminable.
Condujimos por la Sexta Avenida con la imagen de una de las dos torres en llamas. Cuando llegamos a la entrada del parque detrás de nosotros todo estaba ya cubierto por una nube de color café. Los sueños y las vidas desaparecieron en esa nube de hormigón. Corrimos en dirección contraria, con un carrito de compras lleno de material de oficina que pudimos salvar.
Solos y sin parientes, con la nevera llena de carne y con sólo la televisión que podía mostrarnos que también otros lugares habían sido atacados, decidimos hacer la barbacoa, viendo CNN que anunciaba un contraataque. Y ahí estábamos, otra vez, sentados en el blanco, sin posibilidad de salir de Manhattan, sin teléfonos, sin salida. Estábamos seguros de que nuestra historia llegaría a su fin allí, y que, en cierto punto, seríamos golpeados por esa misma nube. Era un «fin del mundo», de soledad y calles desiertas que volvería a ver, en la misma ciudad, casi veinte años después.
Chuchu nos siguió en el carro de la compra, completamente indiferente a nuestra desesperación. Era un pinscher nervioso que corría entre nuestros pies en ese búnker esperando la barbacoa… Como si estuviera en la proa de un Titanic a la deriva, en el carro de la compra, disfrutaba del dulce viento. A nuestro alrededor, una multitud de gente huía de la zona, como nosotros, sin saber si otros edificios serían atacados o destruidos.
¿Cómo se acabará el mundo?, me pregunté. ¿Podría ser una explosión nuclear? ¿Y si todo se volviera oscuro? Debo verme como en las películas de ciencia-ficción, estoy seguro.
Debido a la falta de experiencia en asar a la parrilla sin carbón, ya que requiere piedras empapadas con querosene, me olvidé de poner una hoja de papel de aluminio para separar y proteger la carne del calor. Ni siquiera Chuchu podía comer esos filetes contaminados con ese sabor terrible. La tarde llegó a su fin, así como todas las provisiones de cerveza y carne, también con la ayuda de los vecinos que vinieron curiosos – al final, ¿qué clase de locos son éstos?
Sabrina, Chuchu y yo salimos a la calle, con mascarillas de gas (sí, las tenía en casa, no me preguntes por qué) en busca de información. «Al final, este es el fin del mundo, ¿no?», me pregunté. ¿Cómo será mañana? En realidad, después de los ataques, sufrimos una serie de ataques biológicos enviados por correo – un polvo llamado ántrax – y el miedo a la guerra continuó durante meses.
Doña Arlete, que buscaba desesperadamente información, pudo saber al final del día que no estaba trabajando en el World Trade Center. Se sintió aliviada. Los siguientes días y meses fueron muy similares a lo que estoy experimentando ahora, sin ninguna idea de lo que será de mi trabajo y de mi vida. Veinte años después, sin Chuchu ni mi jefa conmigo, recordé aquel 11 de septiembre. Días de pesadilla, calles desiertas, toque de queda. El fin del mundo siempre tiene la misma escenografía de una película de serie B. Es una sensación extraña estar en el centro de alguna guerra o tragedia. Tuve la suerte de experimentarlo dos veces. Qué privilegio, qué destino.
Abro las cortinas y veo que el sol ya ha salido, es verano otra vez aquí. La silueta de los edificios y el color del cielo me hicieron recordar ese día de septiembre. Ya no hay humo. El aire parece limpio. Casi todos los personajes de esta historia ya están muertos o se han perdido en la vida en las últimas dos décadas. Me he resistido y he vuelto en ese mismo set. Soy una persona testaruda, ya que quiero ver que la historia termine y empiece de nuevo, a veces. Con una punzada, creo que una vez más un hermoso día ha comenzado y que voy a entrar en un maravilloso nuevo mundo.
Primer día de regreso en el nuevo mundo «normal», en el antiguo epicentro de la pandemia Covid-19, junio de 2020.
Traducción del inglés por Sofía Tufiño